jueves, febrero 1st, 2024
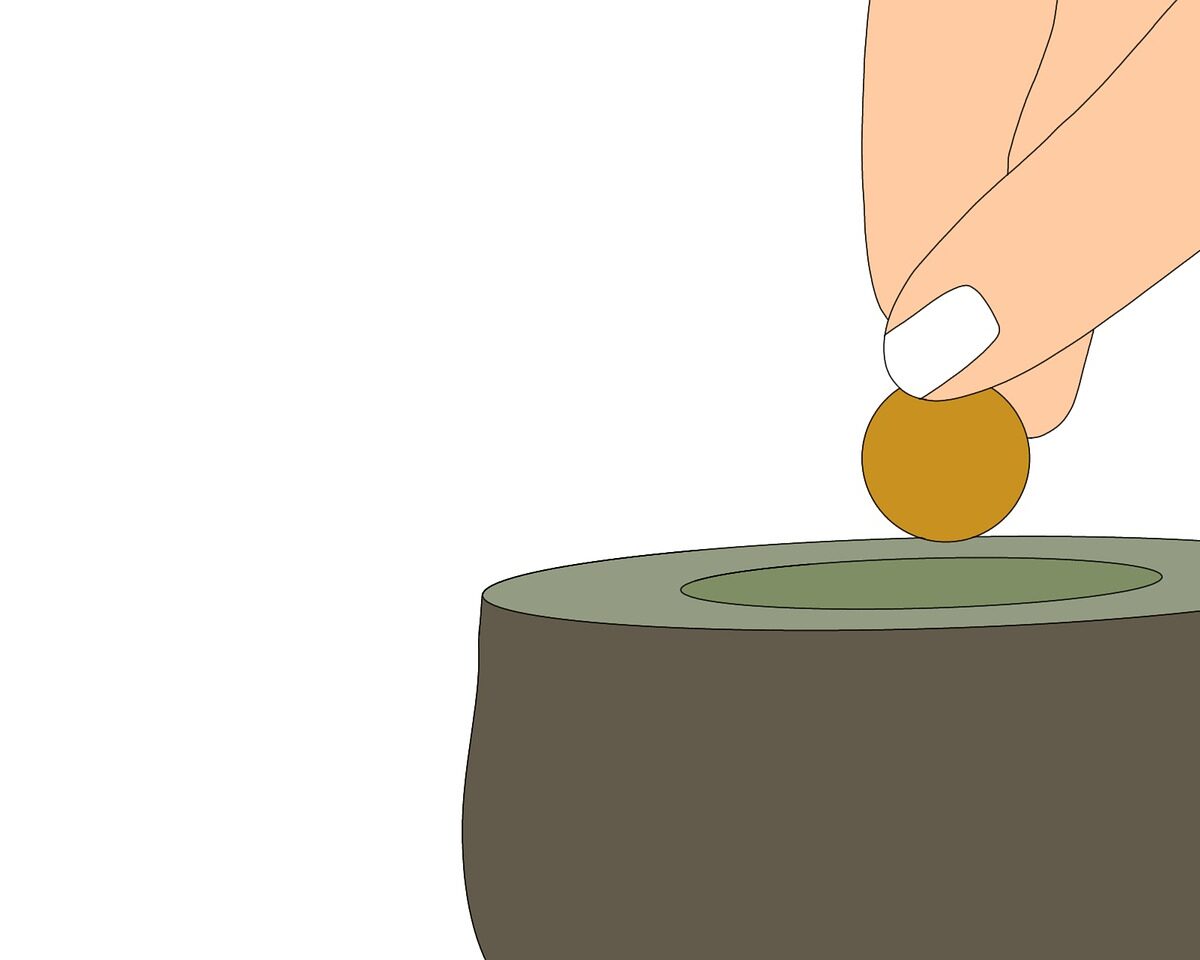
Publicado por congregacion
Nota: Las reglas están pensadas para el limosnero, hombre que maneja dinero o autoridad en su oficio, y que en él se tiene que reflejar la justicia y la misericordia de Dios con los necesitados. Pero en realidad se podría decir de cualquier hombre en lo que se refiere a: la principal ocupación de su vida, a las relaciones humanas, matrimoniales y de amistad, al estilo de vida, etc. Sabemos que san Ignacio las escribió en París, después de haber dados EE a varios “eclesiásticos beneficiarios”, es decir, esos que vivían de las rentas que recibían por oficio, pero que, como bien dice el mismo san Ignacio [344] se pueden aplicar a cualquier estado o vocación, guardando siempre la debida proporción.
San Ignacio, estas reglas “para distribuir limosnas” las pone como ejemplo concreto para poner en práctica la reforma de vida que brota de los EE [189], y la aplica a la relación del hombre con los bienes temporales, debiéndole mover un sincero amor a los pobres, que es desde donde se pone de manifiesto la misericordia de Dios.
Toda la Tradición espiritual anterior a san Ignacio es unánime: mediante la limosna, el hombre reproduce la imagen de la compasión de Dios. La misma palabra «eleemossine» (limosna) proviene de «eleos» (=misericordia) y es la característica normal de Dios con el hombre.
Las reglas consideran un ‘ministerio’ (=servir desde la humildad) distribuir limosnas, considerándolo una vocación y llamada de Dios [343]. Ahora el ejercitante se mueve por el amor y afección a las personas, en el campo de los amores humanos, del dinero y la distribución de limosna.
Las reglas presuponen que este ministerio de administración puede estar viciado por la afección desordenada que el hombre siente hacia la persona o personas a quienes desea ayudar. Esa inclinación puede desequilibrar la justicia y la proporcionalidad que debe regir el reparto de los bienes, sea cual fuere la persona/s a quienes se dispone a ayudar.
La reforma de vida se tiene que verificar, por tanto, en las afecciones a «las personas», no tanto en la «cosa material». Por ello, San Ignacio advierte que debemos crear un espacio y un tiempo de reflexión y discernimiento, una distancia afectiva y efectiva, para hacer una buena elección. Y le ruega al “limosnero” que «no dé la limosna hasta que, conforme a ellas, su desordenada afección tenga en todo quitada y lanzada» [342].
La transformación del amor humano en caridad
Regla primera [338]: «La primera es que aquel amor que me mueve y me hace dar la limosna descienda de arriba, del amor de Dios nuestro Señor, de forma que sienta primero en mí que el amor, más o menos, que tengo a las tales personas es por Dios, y que en la causa por que más las amo reluzca Dios».
Encontramos un principio de gran hondura espiritual: el amor humano debe ser transformado por el amor de Dios, que debe ‘in-formar’ (=dar forma) y mover al primero. Porque en el ministerio de distribuir limosnas, el amor que mueve al hombre debe descender «de arriba». El amor que el hombre «siente primero» a las personas, entre las que va a repartir, debe ser «por Dios». El hombre debe asegurarse de ello. No puede estar condicionado por otro tipo de relación interpersonal previa a la ‘distribución’. Lo echaría todo a perder. El hombre debe estar seguro de que Dios le da a sentir primero, y le mueve a dar la limosna después, y no le mueven ni le condicionan otros afectos o relaciones, que de hecho tiene. Este principio general es básico.
En principio, el amor humano no tiene por qué estar siempre dominado por el desorden. Existen también otros motivos dignos: el parentesco, la amistad, etc., que, en principio, no son sólo por Dios, aunque en ellos hallamos a Dios. Pero ese amor humano ordenado no debe interferir, ni modificar la equidad de la distribución, sino que está llamado a convertirse en la caridad de Dios.
La segunda parte: «Y que en la causa porque más la amo reluzca Dios», el motivo de un «mayor» amor supone que ya se ha operado el cambio, que el amor de Dios se ha apoderado del amor humano y lo ha transformado. Esta caridad de Dios, que transciende todos los amores humanos, es la que debe relucir y ponerse de manifiesto en la distribución de limosna. La limosna sólo será genuina cuando en ella aparezca la compasión que Dios siente por sus hijos más necesitados, y no otra cosa. Y, caso de que hubiera que manifestar un amor «mayor», que sea o bien a los más pobres, o bien a aquellos que tienen mayor necesidad y de los cuales no se puede esperar recompensa alguna. Sólo así relucirá y se pondrá de manifiesto, de modo patente, el amor de Dios.
Regla segunda [339]: «Quiero mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido; y deseando yo toda su perfección en el ministerio y estado que tiene, como yo querría que él tuviese medio en su manera de distribuir, para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su ánima, yo, haciendo así ni más ni menos, guardaré la regla y medida que para el otro querría y juzgo ser tal».
Este oficio debe estar regido por la objetividad. El hombre debe aplicarse («guardar») a sí mismo, en «su manera de distribuir» la «regla y medida» que juzga y determina («querría y juzgo ser tal») ser la más exacta para otro hombre a quien nunca ha visto ni conocido y del cual desea toda su perfección en el ministerio y estado que tiene. Nos hallamos ante el caso extremo de objetivación y distancia emocional•afectiva.
San Ignacio pone el acento en que esa perfección consiste en que el hombre se mantenga en el «medio», que sea «señor de sí» [216] y distribuya equitativa y equilibradamente sin inclinarse más a una parte que a otra, llevado por el afecto o la acepción de personas. El de Loyola concreta la enmienda de la vida en que el hombre, sobre todo si está constituido en autoridad, no tenga acepción de personas, ni se le note a quién ama más. Porque, si hubiera de mostrar a alguien un amor mayor, que sea a los más pobres y humildes o a aquellos ante los que experimenta una mayor repulsa.
El uso de la palabra ‘medio’, está referido principalmente a las pasiones o afecciones desordenadas del hombre con las personas y las cosas de este mundo [233-5]. El orden (=dominio de sí) que persiguen los EE es muy especial, provocado por la acción del Espíritu de Dios (Ga 5 ,22), consiste en buscar y hallar a Dios y su voluntad en todas las cosas. Es la mesura propia del amor, y al mismo tiempo la plena madurez de la libertad movida por la razón.
Dios se comunica «inmediate» a la su ánima devota abrazándola en su amor y alabanza [15]. La consuela y la inflama en su amor [316 y 330]. Le da a sentir lo que le conviene [89]. Le mueve y le pone en su voluntad ese amor [155, 175, 180 y 184]. Esa comunicación de Dios, en la que el hombre «se siente amado», es precisamente la que le ordena y le confiere la ‘medida’ propia del Espíritu, la verdadera libertad, el orden del amor. El número [343] pide al ejercitante que no tenga duda de «culpa o exceso» en la cantidad que debe distribuir.
Reglas tercera y cuarta [340 y 341]: «Quiero considerar, como si estuviese en el artículo de la muerte, la forma y medida que entonces querría haber tenido en el oficio de mi administración; y reglándome por aquella, guardarla en los actos de la mi distribución».
«La cuarta. Mirando cómo me hallaré el día del juicio, pensar bien cómo entonces querría haber usado deste oficio y cargo del ministerio; y la regla que entonces querría haber tenido, tenerla agora».
Estas dos reglas, tomadas como una unidad, se refieren a la libertad en los últimos momentos de la vida del hombre. La muerte y el día del juicio son, por su carácter trascendente, dos piezas clave de las que no se puede prescindir. Imprimen la gravedad, seriedad y hondura definitivas a la libertad «ante Dios».
La palabra «bien», subraya que al hombre le conviene ahora pensar reposadamente, a la luz del día del juicio. Esto indica que para Ignacio este aspecto tenía una gran importancia. La orientación global del sentido de la vida, cuando está guiada sólo por la voluntad de Dios, es causa de felicidad eterna, «de entero placer y gozo». Supera la reforma de vida en un punto concreto: su capacidad de vincularnos a Dios, de darnos la verdadera paz y felicidad definitivas.
Regla quinta [342]: Cuando alguna persona se siente inclinada y aficionada a algunas personas, a las cuales quiere distribuir, se detenga y rumine bien las cuatro reglas sobredichas, examinando y probando su afección con ellas, y no dé la limosna hasta que, conforme a ellas, su desordenada afección tenga en todo quitada y lanzada».
El verbo ‘ruminar’ actúa aquí como palabra «gancho». San Ignacio deja la orden de que el hombre no dé la limosna hasta que tenga perfecta seguridad de que ha erradicado de sí por completo la afección desordenada que tenía a las personas, la cual iba a viciar de raíz la justicia, la proporcionalidad y la mesura de la distribución.
La necesaria elevación de los amores humanos a la “caridad” de Dios. Para tomar una buena decisión:
-El hombre no puede estar ni presionado ni condicionado por los vínculos emocionales o afectivos que siente por las Debe distanciarse críticamente de los afectos que experimenta y liberarse por completo de ellos. Los vínculos humanos están llamados a ser transformados por la caridad de Dios.
-El único amor que le debe mover al hombre en sus relaciones interpersonales, y al repartir los bienes, es el mismo que Dios tiene y siente y le pone a él en el corazón.
-Con este fin la libertad debe llegar al extremo de la objetividad, ha de actuar como si se tratara de un hombre a quien nunca he visto ni Y habrá de alcanzar su gravedad y hondura máximas al estar mensurada por las instancias últimas de la muerte y el juicio, su «ser ante» Dios.
-A partir de aquí, la mayor gloria de Dios y mayor perfección del hombre se concretan en el dominio de sí mismo, que le viene de Dios; en tener medio y actuar con justicia y equidad en su manera de distribuir, sin acepción personal ninguna.
Tres últimas reglas [342-344]
Con la regla sexta comienza el segundo bloque de reglas. En él varía el contenido temático y sobre todo el centro de gravedad. A partir de este momento pasamos a una mayor identificación con el estilo de Jesús.
Regla sexta [343]: «Dado que no hay culpa en tomar los bienes de Dios nuestro Señor para distribuirlos, cuando la persona es llamada de nuestro Dios y Señor para tal ministerio, pero en el cuánto y cantidad, de lo que hay que tomar y aplicar para sí mismo de lo que tiene para dar a otros, hay duda de culpa y exceso, por tanto, se puede reformar en su vida y estado para las reglas sobredichas».
El ministerio de distribuir los bienes de Dios es verdadera vocación. Donde puede haber culpa es únicamente en la desproporción y en el exceso, es decir, donde haya desorden. Dios mismo llama a este ministerio. El deseo de distribuir los bienes los pone Dios en el corazón para ordenar al hombre y manifestar su misericordia y amor a los necesitados. A continuación, se especifican los dos grandes capítulos en que se puede distribuir el dinero: para sí mismo y para dar a los demás. Es preciso señalar cómo se nota que San Ignacio va de paso. No le interesa meterse en detalles. Esto lo hará al final, como conclusión y a modo de ejemplo, pero dejando al hombre en plena libertad. Él mismo tiene que ver y Dios se lo debe dar a sentir. Nadie se puede meter en una decisión tan personal. Se limita a presentar al que ya tiene ante los ojos. San Ignacio concluye la regla volviendo a recordar que se puede reformar la propia vida y estado por las reglas sobredichas. La regla literariamente está mal construida y prueba de ello es que el mismo castellano chirría y se lee con dificultad.
Regla séptima [344]: «Por las razones ya dichas, y por otras muchas, siempre es mejor y más seguro, en lo que a su persona y estado de casa toca, cuanto más se cercenare y diminuyere y cuanto más se acercare a nuestro sumo pontífice, dechado y regla nuestra, que es Cristo nuestro Señor. Conforme a lo cual, el tercero concilio Cartaginense (en el cual estuvo santo Agustín) determina y manda que la supeléctile del obispo sea vil y pobre. Lo mismo se debe considerar en todos modos de vivir, mirando y proporcionando la condición y estado de las personas, como en matrimonio tenemos ejemplo del santo Joaquín y de Santa Ana, los cuales, partiendo su hacienda en tres partes, la primera daban a pobres, la segunda al ministerio y servicio del templo, la tercera tomaban para la sustentación dellos mismos y de su familia».
Hemos llegado, por fin, al centro de gravedad de las reglas para el ministerio de distribuir limosnas. Estas reglas tienen aquí su colofón definitivo: una interpretación cristológica de dicha regla. Esta interpretación agudiza la necesidad de salir del «propio amor, querer y interés» por la imitación de Cristo, por amor personal a Él. Y de aquí se pasa a la consideración del estilo de vida pobre y humilde («vil y pobre»), para acabar con el reparto equitativo de los propios bienes ante los pobres, en cuyo amor toda esta reforma de vida cristaliza. Esta es la verdadera enmienda de todo el ser ante Dios.
La interpretación cristológica de la regla
La regla suprema es la vida de Jesús, en la que habrá de fundamentar el estilo de la reforma y el reparto de los bienes. Nos hallamos ante una regla de oro de la vida espiritual. «Salir del propio amor, querer e interés» para poner la confianza, como Jesús, en el amor de Dios Padre, consiste en cercenarse y disminuirse uno a sí mismo lo más posible («cuanto más») desde el punto de vista material en todo aquello que atañe «a su persona y estado de casa». Consiste en acercarse al estilo de vida de Jesús, pobre y humilde. Él es a un tiempo Sumo Pontífice, dechado y regla nuestra, la verdadera norma de toda vida cristiana. La reforma se concreta, por consiguiente, en un ordenamiento de la relación del hombre con los bienes, y en cercenarse y disminuirse, cuanto más, mejor, por asemejarse en todo a la vida de Jesús, pues el ejercitante se dispone a salir de sí mismo para adentrarse contemplativamente en el misterio de la Pasión de su Señor. En ella tendrá ocasión de acercarse y ver el estilo de Jesús, que fue vil y pobre hasta el extremo de la desnudez y de la muerte, pero sobre todo contemplará su vida filial y su abandono en las manos del Padre. Con frecuencia, sólo ponemos la confianza en Dios en el momento en que pasamos el umbral de nuestras seguridades, y experimentamos el gozo del amor del Padre que sostiene nuestra debilidad. Entonces Cristo es la regla de vida, tejida de concreción y realidad, que en nosotros dialoga y experimenta el amor del Padre.
Después de haber tratado del Sumo Pontífice, la progresión avanza al caso concreto del obispo. Si la «supeléctile» del Obispo debe ser «vil y pobre», él, que en lo humano ha de presidir y ser un modelo de vida, dada su posición ejemplar, también lo habrá de ser la de los restantes miembros de la comunidad cristiana, que tratan de seguir fielmente las huellas de Cristo. Para respaldar esta afirmación Ignacio trae a colación la autoridad nada menos que de un Concilio (=Cartago 397) en el que, según la tradición de la época, también estuvo San Agustín, modelo de pastor y de sabiduría [364].
En la Iglesia, en primer lugar, está el Sumo Pontífice, Cristo, norma y canon de vida. Después está el Obispo, que preside y debe preceder con el ejemplo. Después el resto de los fieles, todos ellos, modos de vivir cristianamente. Nos hallamos ante una estructura eclesial simplificada hasta el extremo, pero con una clara intencionalidad: el estilo de Jesús debe penetrar y configurar, por igual, todos los estratos sociales de la Iglesia.
A continuación, San Ignacio eleva el caso concreto ejemplar del obispo a la norma general para todos los modos de vida. Si el «estilo de vida» del Obispo debe ser vil y pobre, del mismo modo habrá de serlo el del resto de las personas de la comunidad eclesial. Claro está que habrá de salvarse siempre la proporción que pide la condición y el estado de cada uno. La afirmación de san Ignacio no hay que entenderla como una superación de las desigualdades o una afirmación de la dignidad de la persona, sino que es un signo de mesura, de prudencia y de sentido común. Su punto de vista es claramente espiritual. Su experiencia avanza en la línea de un empobrecimiento progresivo por amor hacia la igualdad de todos en Cristo. Jesús, en su condición pobre y humilde, es la norma de la persona según Dios. Por eso sus palabras siguen siendo plenamente válidas. Todo cristiano debe tratar de empobrecerse más y más para asemejarse al estilo de vida de Jesús, empezando por el Obispo y siguiendo por cada uno de los fieles. Cristo, pobre y humilde, es el espejo y la regla en que deben mirarse todas las personas que tratan de acercarse a él. Y esto pasa también necesariamente por la realidad concreta de lo material.
Conclusión
Nadie, que pretenda ordenar seriamente su vida, puede salir de los Ejercicios sin haberse planteado su «estilo de vida» desde el horizonte de los pobres, a la medida de la regla de oro: «salir de sí», que consiste en asemejarse a Cristo, pobre y humilde, por amor a la humanidad. Distanciándose de una sociedad cuyo valor supremo es el poder y la posesión, el hombre se va dejando transformar por Cristo, al que va contemplando en sus misterios. Su reforma consiste en la transformación de sus afecciones desordenadas, desde la misericordia de Dios, manifestada en Cristo. Para ello la imagen de referencia es Cristo, pobre y humilde, que es quien ‘descifra’ la voluntad divina. El ‘desvalimiento’ es un lugar de libertad en el que el hombre entra por el desprendimiento en el amor, y ahí tiene experiencia de Dios como seguridad en su vida.