¿Qué hacemos?


Reunión mensual por grupos para charlar sobre un tema leído previamente y tener un tiempo de fraternidad
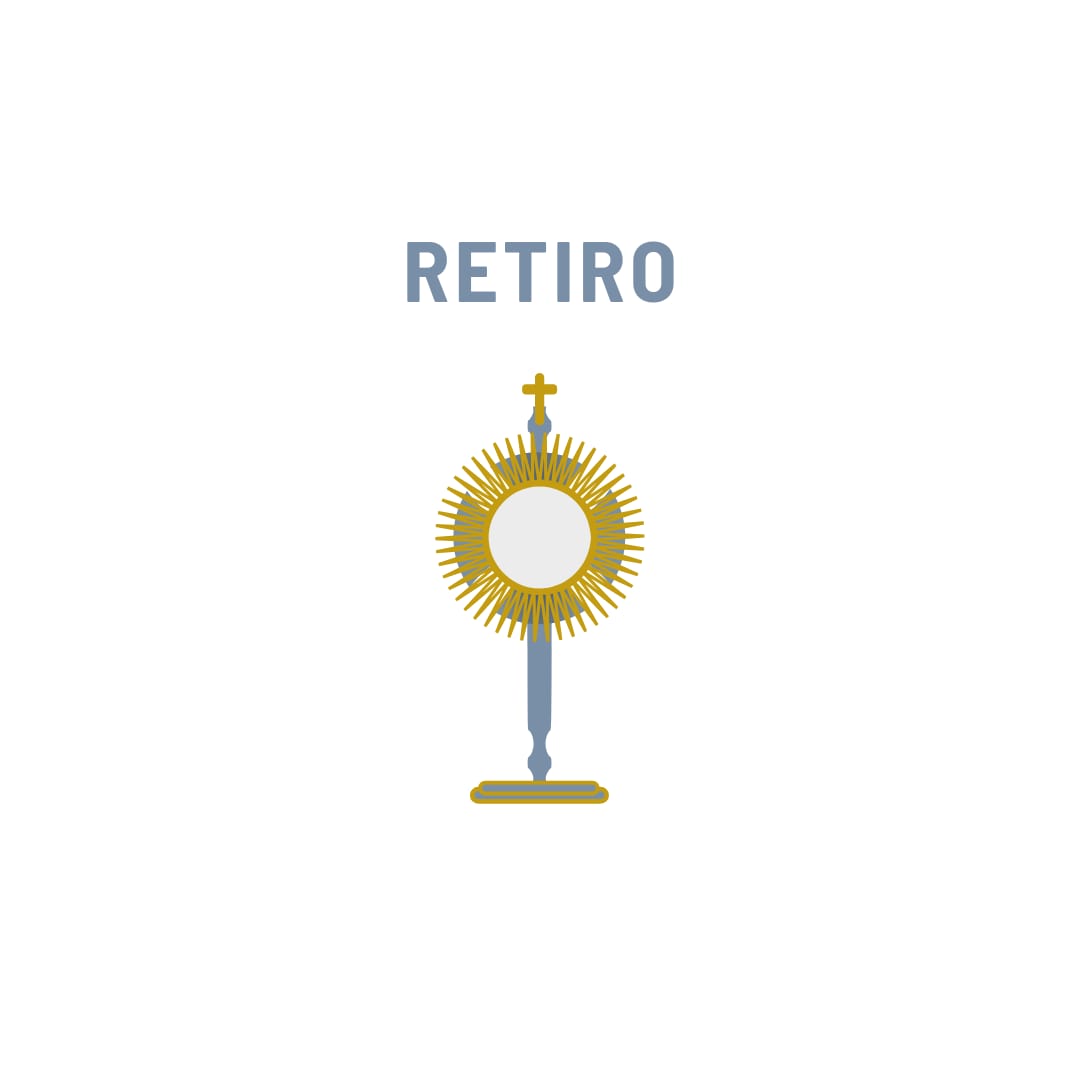
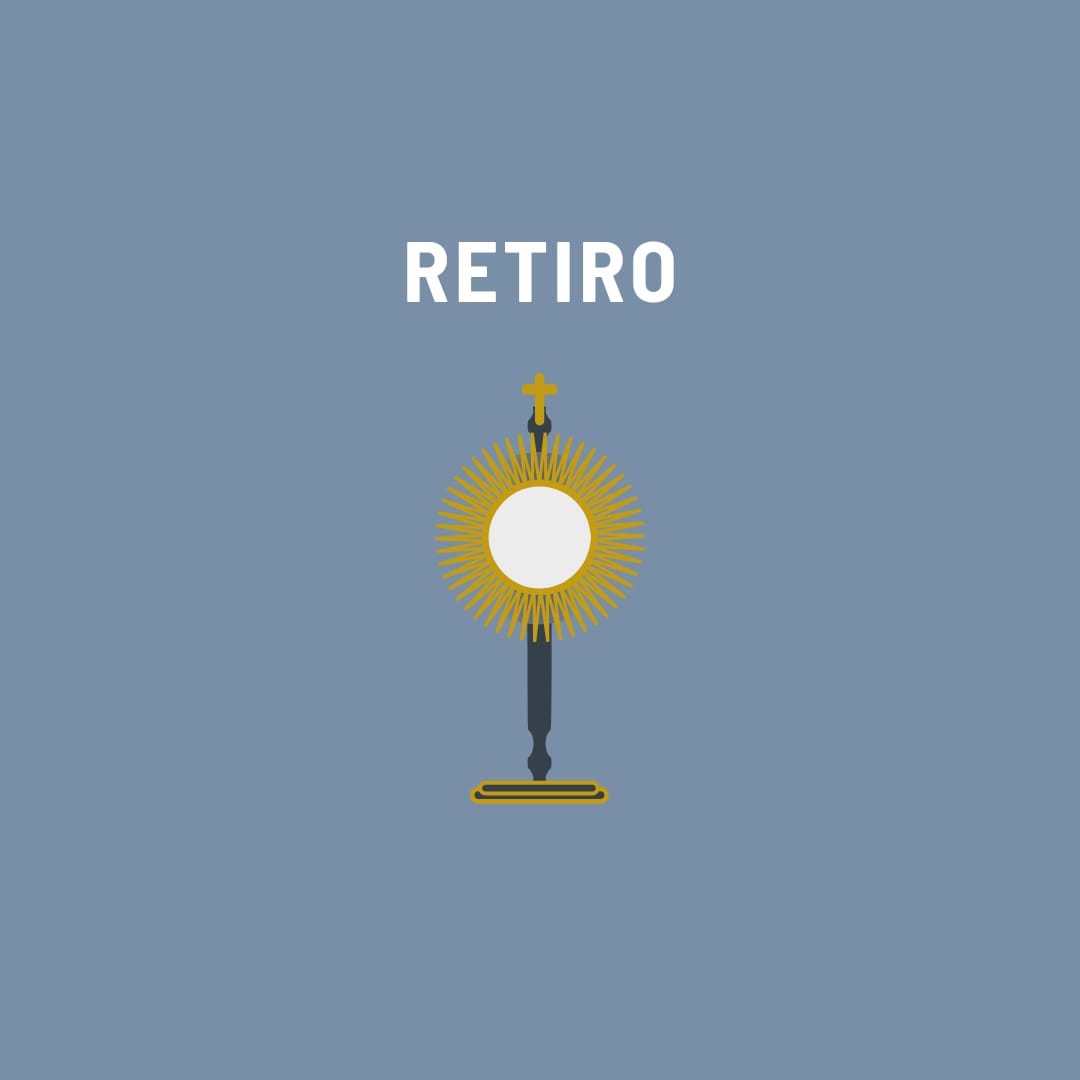
Tiempo de oración guiada por un sacerdote ante el Santísimo


Meditaciones para preparar y disponer el alma, para quitar todas las afecciones desordenadas con el fin de buscar y hallar la voluntad divina


Diferentes actividades de servicio y misión


Momentos y viajes de encuentro, convivencia y fraternidad




